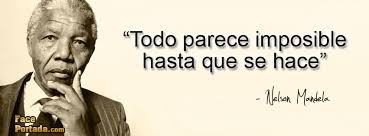
3.2. Modelo económico mixto pobre en
resultados
Al mismo tiempo, el ANC encontró compatible su
definición socialista con la preservación del sistema capitalista y la economía
de libre mercado, hasta el punto de inaugurar una nada acomplejada campaña de privatizaciones
y liquidación de monopolios del Estado.
Gracias a las privatizaciones, numerosos
dirigentes y activistas del partido, empezando por Ramaphosa (que empezó a ser
denostado por sus antiguos camaradas del COSATU y a recibir acusaciones de
"traición" a causa de ello), descubrieron su faceta de avezados
hombres de negocios dados a ostentar. Todos ellos se lucraron en el proceso,
con las insuperables ventajas que ofrecía ser primero los diseñadores de las
reglas del juego y a continuación los adjudicatarios preferentes en los
repartos del pastel del Estado.
La Estrategia Macroeconómica de Crecimiento,
Empleo y Redistribución, más conocida como el programa GEAR, publicada en junio
de 1996, recogía un conjunto de actuaciones ortodoxas (política monetaria
antiinflacionista, disciplina fiscal, presupuestos prudentes) que apuntaban a
un ajuste estructural de la economía sudafricana.
En cuanto a una reforma agraria de resabio
socialista que repartiera tierras productivas a los campesinos a gran escala y
acabara con el monopolio blanco a corto o medio plazo, ni siquiera fue
contemplada. En los medios izquierdistas no tardaron en escucharse expresiones
de decepción y de enfado por el abandono de las metas más ambiciosas de
justicia social, y por la emergencia de una nueva élite de privilegiados negros
indiferentes a las penurias de sus hermanos de raza.
El oficialismo congresista, sólidamente instalado en
el Gobierno y el NEC, a la vez que preservaba y potenciaba el sector privado,
apostó por unas políticas públicas vigorosas que hicieran posible la
distribución de la renta nacional, la corrección de las abismales diferencias
sociales y económicas en función de la raza y, sin proclamarlo abiertamente,
para no dar pábulo a acusaciones de elitismo, la creación de una burguesía y
una clase media negras liberadas de mentalidad asistencial y dispuestas a
luchar por una parcela de riqueza en un contexto competitivo.
El partido reconoció que, si bien la mayoría
negra había conquistado el poder político, la sudafricana continuaba siendo una
sociedad racialmente dividida, con la función pública, la Policía, las Fuerzas
Armadas y la judicatura aún copadas por los blancos. En octubre de 1998 la
Asamblea aprobó la Ley de Equidad en los Empleos, que se fundaba en el
principio de la affirmative
action, o discriminación positiva, en favor de los no blancos, aunque al
finalizar la legislatura sus disposiciones seguían sin entrar en vigor.
En conjunto, el ANC impartió unas directrices
que tanto podían ser calificadas de socialdemócratas, por el papel central
reservado al Estado en la mejora de los estándares de vida de las extensísimas
capas de población pobre que nutrían su electorado, como de social-liberales o
directamente liberales, al conceder grandes facilidades al capital corporativo
e introducir desregulaciones, inclusive en el mercado laboral. En este sentido,
Mandela, al igual que Mbeki, se mostró más –por no decir, únicamente-
reformista que revolucionario, y más gradualista que expeditivo.
Comparadas con las elevadas expectativas
sociales alumbradas en 1994, las actuaciones del Gobierno en este terreno
dejaron al final del quinquenio un panorama de claroscuros, predominando
seguramente la segunda tonalidad.
Llegada la hora de la partida de Mandela, se
trazó un balance agridulce del compromiso con la emancipación socioeconómica de
la mayoría negra, pues si bien esta había mejorado un tanto su situación con la
extensión de los servicios sociales en los populosos barrios marginales y el
surgimiento de una incipiente clase media, los blancos, que constituían menos
del 14% de la población, seguían regentando la práctica totalidad del sistema
financiero y el mundo de los negocios. En este sentido, las políticas de
equidad y redistributivas, cuyo verdadero desarrollo iba a competir a futuras
administraciones, apenas hicieron notar sus efectos positivos.
Además, en los dos últimos años de la
presidencia de Mandela, la producción económica creció por debajo del ritmo
demográfico. La acusada flojera del PIB sudafricano, explicada por la caída del
precio del oro y la falta de inversiones foráneas, y que no dejó de ser
paradójica, luego de ser levantados todos los embargos y boicots
internacionales que pesaban sobre Sudáfrica, unida a las reconversiones y las
privatizaciones industriales, agravó el paro, que alcanzó niveles exorbitantes.
En 1999, no menos de 35% de la población activa estaba desocupada; la tasa no
iba sino a aumentar en los años siguientes.
A mayor abundamiento en este repertorio de
asignaturas pendientes, el Gobierno de Mandela fue incapaz de contener la
explosión de una violencia paulatinamente despolitizada y relacionada con la
delincuencia común, fenómeno que suele azotar a todas las sociedades recién
salidas de una confrontación civil y que en el caso de Sudáfrica se entremezcló
con nuevas e inquietantes formas de extremismo. La ola de criminalidad
producía, en números redondos, 25.000 asesinatos y 50.000 violaciones al año,
en un país de 39 millones de habitantes.
Otro de los grandes débitos achacados al
Gobierno de Mandela afectó a la lucha contra el sida, pandemia que en Sudáfrica
registraba unas cifras escalofriantes. Pese a activarse un Plan Nacional, un
Comité Inter-Departamental (IDC), un Comité Inter-Ministerial (IMC) y un
Partenariado sobre el sida y el virus HIV, las políticas públicas para combatir
la enfermedad estuvieron muy a la zaga de los avances médicos. La estrategia
nacional contra el sida fue ampliamente tachada de incoherente e inefectiva por
los trabajadores sanitarios y las ONG. 3.2. Modelo económico mixto pobre en
resultados
Al mismo tiempo, el ANC encontró compatible su
definición socialista con la preservación del sistema capitalista y la economía
de libre mercado, hasta el punto de inaugurar una nada acomplejada campaña de privatizaciones
y liquidación de monopolios del Estado.
Gracias a las privatizaciones, numerosos
dirigentes y activistas del partido, empezando por Ramaphosa (que empezó a ser
denostado por sus antiguos camaradas del COSATU y a recibir acusaciones de
"traición" a causa de ello), descubrieron su faceta de avezados
hombres de negocios dados a ostentar. Todos ellos se lucraron en el proceso,
con las insuperables ventajas que ofrecía ser primero los diseñadores de las
reglas del juego y a continuación los adjudicatarios preferentes en los
repartos del pastel del Estado.
La Estrategia Macroeconómica de Crecimiento,
Empleo y Redistribución, más conocida como el programa GEAR, publicada en junio
de 1996, recogía un conjunto de actuaciones ortodoxas (política monetaria
antiinflacionista, disciplina fiscal, presupuestos prudentes) que apuntaban a
un ajuste estructural de la economía sudafricana.
En cuanto a una reforma agraria de resabio
socialista que repartiera tierras productivas a los campesinos a gran escala y
acabara con el monopolio blanco a corto o medio plazo, ni siquiera fue
contemplada. En los medios izquierdistas no tardaron en escucharse expresiones
de decepción y de enfado por el abandono de las metas más ambiciosas de
justicia social, y por la emergencia de una nueva élite de privilegiados negros
indiferentes a las penurias de sus hermanos de raza.
El oficialismo congresista, sólidamente instalado en
el Gobierno y el NEC, a la vez que preservaba y potenciaba el sector privado,
apostó por unas políticas públicas vigorosas que hicieran posible la
distribución de la renta nacional, la corrección de las abismales diferencias
sociales y económicas en función de la raza y, sin proclamarlo abiertamente,
para no dar pábulo a acusaciones de elitismo, la creación de una burguesía y
una clase media negras liberadas de mentalidad asistencial y dispuestas a
luchar por una parcela de riqueza en un contexto competitivo.
El partido reconoció que, si bien la mayoría
negra había conquistado el poder político, la sudafricana continuaba siendo una
sociedad racialmente dividida, con la función pública, la Policía, las Fuerzas
Armadas y la judicatura aún copadas por los blancos. En octubre de 1998 la
Asamblea aprobó la Ley de Equidad en los Empleos, que se fundaba en el
principio de la affirmative
action, o discriminación positiva, en favor de los no blancos, aunque al
finalizar la legislatura sus disposiciones seguían sin entrar en vigor.
En conjunto, el ANC impartió unas directrices
que tanto podían ser calificadas de socialdemócratas, por el papel central
reservado al Estado en la mejora de los estándares de vida de las extensísimas
capas de población pobre que nutrían su electorado, como de social-liberales o
directamente liberales, al conceder grandes facilidades al capital corporativo
e introducir desregulaciones, inclusive en el mercado laboral. En este sentido,
Mandela, al igual que Mbeki, se mostró más –por no decir, únicamente-
reformista que revolucionario, y más gradualista que expeditivo.
Comparadas con las elevadas expectativas
sociales alumbradas en 1994, las actuaciones del Gobierno en este terreno
dejaron al final del quinquenio un panorama de claroscuros, predominando
seguramente la segunda tonalidad.
Llegada la hora de la partida de Mandela, se
trazó un balance agridulce del compromiso con la emancipación socioeconómica de
la mayoría negra, pues si bien esta había mejorado un tanto su situación con la
extensión de los servicios sociales en los populosos barrios marginales y el
surgimiento de una incipiente clase media, los blancos, que constituían menos
del 14% de la población, seguían regentando la práctica totalidad del sistema
financiero y el mundo de los negocios. En este sentido, las políticas de
equidad y redistributivas, cuyo verdadero desarrollo iba a competir a futuras
administraciones, apenas hicieron notar sus efectos positivos.
Además, en los dos últimos años de la
presidencia de Mandela, la producción económica creció por debajo del ritmo
demográfico. La acusada flojera del PIB sudafricano, explicada por la caída del
precio del oro y la falta de inversiones foráneas, y que no dejó de ser
paradójica, luego de ser levantados todos los embargos y boicots
internacionales que pesaban sobre Sudáfrica, unida a las reconversiones y las
privatizaciones industriales, agravó el paro, que alcanzó niveles exorbitantes.
En 1999, no menos de 35% de la población activa estaba desocupada; la tasa no
iba sino a aumentar en los años siguientes.
A mayor abundamiento en este repertorio de
asignaturas pendientes, el Gobierno de Mandela fue incapaz de contener la
explosión de una violencia paulatinamente despolitizada y relacionada con la
delincuencia común, fenómeno que suele azotar a todas las sociedades recién
salidas de una confrontación civil y que en el caso de Sudáfrica se entremezcló
con nuevas e inquietantes formas de extremismo. La ola de criminalidad
producía, en números redondos, 25.000 asesinatos y 50.000 violaciones al año,
en un país de 39 millones de habitantes.
Otro de los grandes débitos achacados al
Gobierno de Mandela afectó a la lucha contra el sida, pandemia que en Sudáfrica
registraba unas cifras escalofriantes. Pese a activarse un Plan Nacional, un
Comité Inter-Departamental (IDC), un Comité Inter-Ministerial (IMC) y un
Partenariado sobre el sida y el virus HIV, las políticas públicas para combatir
la enfermedad estuvieron muy a la zaga de los avances médicos. La estrategia
nacional contra el sida fue ampliamente tachada de incoherente e inefectiva por
los trabajadores sanitarios y las ONG.

